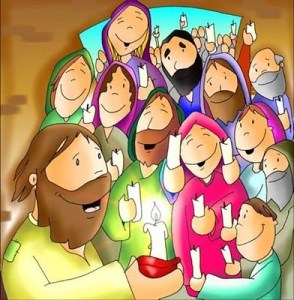Ya he comentado en alguna ocasión cuánto admiro y sigo el camino del movimiento Revuelta de mujeres en la Iglesia, que surgió hace unos años y sigue reclamando el precioso lema con el que titulo este post: Hasta que la igualdad se haga costumbre. Sin hacer de menos otros ámbitos sociales en los que la igualdad se hace necesaria, es en la Iglesia donde la urgencia de los cambios sigue siendo imprescindible para hacer creíble el mensaje del Evangelio. En la teología y en la Iglesia del siglo XXI hace tiempo que ha dejado de ser una justificación el hecho de que haya habido avances considerables.
Pocos hay, aunque los hay y hacen mucho ruido, que sigan defendiendo que las mujeres siempre han sido importantes para la Iglesia, que nunca se las ha marginado, que ellas son la fuerza viva que construye las comunidades eclesiales (la mayor parte de esas comunidades sobreviven gracias a la fiel presencia de mujeres), que su papel destacado no debe mezclarse con la posibilidad de mandar y dirigir. Frente a estos argumentos conservadores, se dan pequeños cambios en algunos ámbitos eclesiales, muchas veces reducidos a crear espacios de igualdad administrada, nombrando a mujeres para ocupar responsabilidades menores. El objetivo, por tanto, sigue siendo hacer de esa igualdad costumbre y no una limpieza de imagen.
A lo largo de mi vida, más aún desde que soy consagrado y sacerdote, he escuchado pacientemente muchos de estos argumentos, que cada vez entiendo menos. No es una cuestión de modernización de la Iglesia, para adaptarse al mundo en el que celebra, vive y siente, debemos estar en el mundo al que servimos y al que pertenecemos, pero en esta cuestión de las mujeres en la Iglesia un argumento así se queda demasiado corto, es incluso hiriente. Si hemos de alcanzar una igualdad como costumbre es poco maduro pedir que se consiga porque es el camino que recorre el resto de la sociedad, sino porque así debe ser el rostro de la Iglesia, integrador, igualitario, plural. No puede ser una lucha por ganar derechos, sino por representar más fielmente la realidad del cuerpo de Cristo.
Me decían mis sabios profesores de teología, todos varones y todos sacerdotes, que la Iglesia no puede dar acceso a la mujer al sacerdocio ministerial, no porque no quiera sino porque no sabe si puede hacerlo. Y así andan algunos, esperando una revelación divina específica sobre el asunto, sin atreverse a dar un solo paso o a escribir un solo comentario al respecto. Sinceramente, no he conocido a ninguna mujer que me haya reconocido que ese fuera su objetivo cuando pide un cambio en la Iglesia. Ni el fin es mandar ni el argumento contrario puede ser el desconocimiento de las intenciones de Jesús. Un poco más de seriedad en este tema nos vendría bien.
En Suesa, Cantabria, hay un pequeño grupo de mujeres, monjas trinitarias, que desde hace tiempo han asumido un papel protagonista en este camino. Ellas entienden que ser mujeres en la Iglesia, y además contemplativas, no las anula, no clausura sus opciones vitales, no adormece sus sentidos, no las priva de hacer teología, de reflexionar en voz alta sobre Dios, no las limita a hacer dulces o a bordar mantos. Entienden que ser mujeres en la Iglesia supone una responsabilidad para otras mujeres, y también para los varones, y por eso han tomado las riendas de su propio destino, siempre desde un discernimiento abierto y amable, plural, a pesar de que siguen sin recibir esa misma amabilidad y pluralidad en quienes sospechan de sus propuestas, cargados de argumentos machistas y miradas perdonavidas.
La revuelta de estas monjas trinitarias está centrada en el descubrimiento de sí mismas, no necesitan que otros, denótese el masculino del pronombre, las reconozcan o las dirijan; su fuerza está en el contacto personal con Dios, la Ruah que alienta encuentros y embellece gestos y palabras; ellas siguen el camino de aquellas otras mujeres que hicieron vivo el Evangelio de Jesús, las que miraron la Pascua con ojos despiertos cuando otros, de nuevo el pronombre con género, se escondieron y buscaron respuestas en leyes y tradiciones; ellas, como monjas trinitarias, hacen costumbre y realidad la circularidad de Dios-comunidad, limando las aristas creadas por quienes citan con más autoridad el Derecho Canónico que el Evangelio de comunión.
Hasta que la igualdad se haga costumbre, y una vez hecha costumbre se haga identidad, y la Iglesia sea para todas las personas signo visible del Reino de Dios. Me siento parte de esa búsqueda, porque si esta revuelta no es también mía será solo una anécdota, por eso me entristecen los argumentos fáciles, las miradas de soslayo, las medias sonrisas, y me apena ver que son pocas aún las mujeres que se suman a este proyecto, que no es suyo sino de Dios. Pero al mismo tiempo me alegra ver salir sin miedo, nuevamente, a las mujeres que encienden el fuego de la Ruah, que reclaman la Pascua de la Vida como el tiempo de la Iglesia.