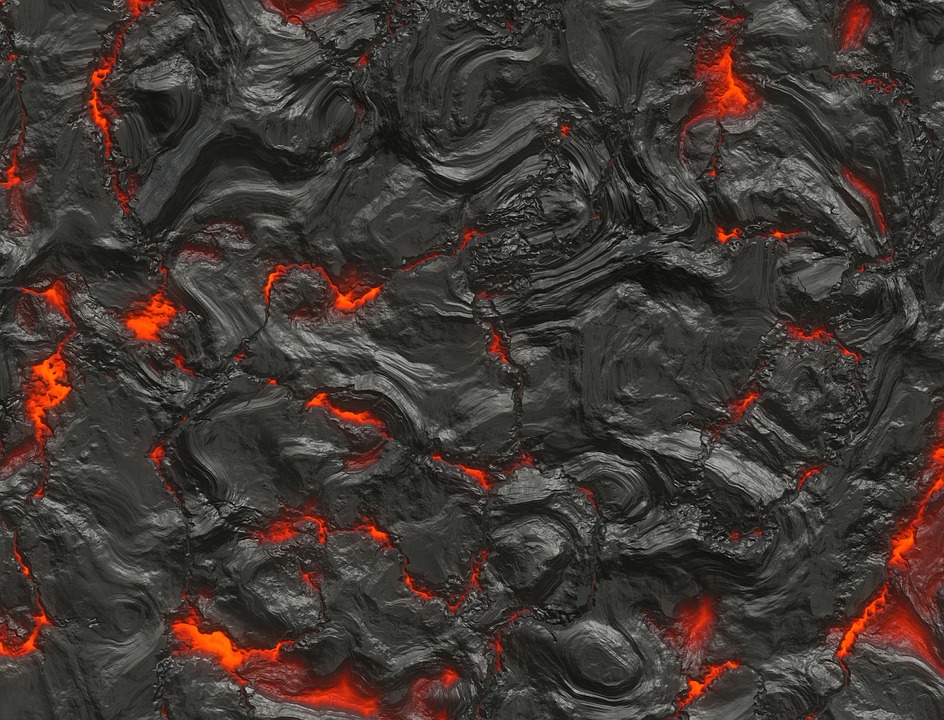Las religiones del Libro comparten como relato originario la sencilla historia de un pecado que ha marcado todos los escenarios e interpretaciones en las que el ser humano se ha sentido necesitado de poder. La soberbia suele venir disfrazada de noble aspiración, y aunque son las tradiciones religiosas las que mejor la han identificado, ni es exclusiva de las mismas ni han quedado exentas de su fuerza envolvente. Nuestra condición humana viene marcada por la necesidad de controlar las posibilidades y las opciones que la vida nos ofrece. En ese esfuerzo, que es siempre asimétrico, no faltan las justificaciones, unas veces para tranquilizar la conciencia, siempre tan incomodante, otras para indagar nuevos caminos de autoafirmación.
Esa soberbia que nos condiciona viene, por lo general, vestida de orgullo. Nos empodera de argumentos desde los que sondeamos la realidad, la hacemos nuestra a base de apoderarnos de su sentido para no perder el protagonismo que creemos tener en los acontecimientos que nos sorprenden, pero en los que no nos queremos dejar sorprender. Esa es su fortaleza, disfrazada de autoafirmación, de una superación personal engañosa, ya que necesitamos mantener el control y buscar justificaciones al deseo de supervivencia, tan humano, tan globalizante. El orgullo es, por eso mismo, interpretado como símbolo de carácter, de resistencia ante lo que no somos, nos hace dioses de nosotros mismos en una autorreferencialidad que escapa a la duda, reduce todo a la visión propia de la realidad, sin espacio para la crítica, para el otro, para la pluralidad. El orgulloso debe acostumbrarse a amar la soledad, dice Amado Nervo, porque los orgullosos siempre se quedan solos.
Soberbia y orgullo son los padres del prejuicio. La soledad de la que han hecho casa y condición altera la imagen del resto de las personas, de sus pensamientos y aportaciones, pero también de sus debilidades y errores; hace pasar todo lo que no son ellos mismos tras el perfecto cristal de su mirada. Es un hijo que hace ley de su afán destructivo, porque es incapaz de construir conjuntamente, porque ha endurecido la piel de sus sentimientos, ha relativizado los valores universales para adaptarlos a su propia impresión de lo que debe o no ser vivido. Triste época la nuestra, en la que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio, se lamentaba Einstein. El prejuicio secuestra nuestros espacios de sentido, nos hace creer que todas las respuestas, y todas las preguntas, están ya en nosotros, nos embarca en conquistas para las que solo hay una bandera que defender, traza fronteras frente a todo lo que considera extraño, emprende caminos circulares en los que nunca encontrará más compañía que sus propias verdades.
Cuando nos vemos atrapados en esta triste familia no es fácil escapar a sus apelaciones de sensatez, de falso realismo, a sus interpretaciones de las relaciones humanas, siempre mediatizadas por la sospecha de que perderemos nuestra identidad si no defendemos lo que nos es propio. Nos embauca con cantos que reclaman una armonía en la que no hay lugar para la disonancia ni la diferencia. Casi sin darnos cuenta, se apodera de esos vacíos que esperan ser ocupados por lo que no somos nosotros, se apropia del no saber y del asombro iniciático. Nos envuelve en sus mágicas palabras, fáciles de entender y de aceptar; nos hace cómplices de sus aprensiones, desconfiados por principio, incapaces de lo radicalmente otro. Cuando nos apresa, todos los argumentos se reducen al absurdo, nos hace incluso capaces de defender posturas que dividen y separan, todo en beneficio del propio interés, de una paz interior que vive envuelta entre los algodones de la indiferencia.
La historia está poblada de personas que han hecho del orgullo su opción vital, también lo está nuestra propia historia personal, tantas veces en el equilibrio entre lo que pretendemos que nos defina por nosotros mismos y lo que nos define desde aquellos con los que vivimos. Dejamos perder el presente en el que ser, lo cambiamos por seguridades de un pasado estable o por lo inesperado de un futuro que soñamos perfecto y completo. Nos aferramos a ideas que, aunque equivocadas, hemos construido con nuestro propio esfuerzo, para juzgar cualquier pieza que parezca no encajar en ese puzzle de perfección en el que nos refugiamos.
He tomado prestado el título de este post del de una conocida novela de Jane Austen, que comienza diciendo, Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Nuestra fortuna y nuestra soltería necesitan desposarse con las ideas, los pensamientos, sentimientos, experiencias, fortalezas y debilidades de las otras personas, aunque nuestro orgullo nos lo impida, aunque su vocecita interior nos susurre que es preferible la soledad a las complicaciones que surgen del encuentro y del diálogo, que mi forma peculiar de vestir y de pensar me define ante los demás mejor que esas modernas manías de confundirme con el entorno. Nos gusta ser Juan Palomo, pero en una forma de mismidad que nos hace infecundos, sosegados habitantes de unos principios que tallamos en piedras con ansias de eternidad.
El prejuicio, el orgullo, la soberbia, nacen en el mismo centro del paraíso, allí donde hemos decidido dejar de ser parte para ser el todo.