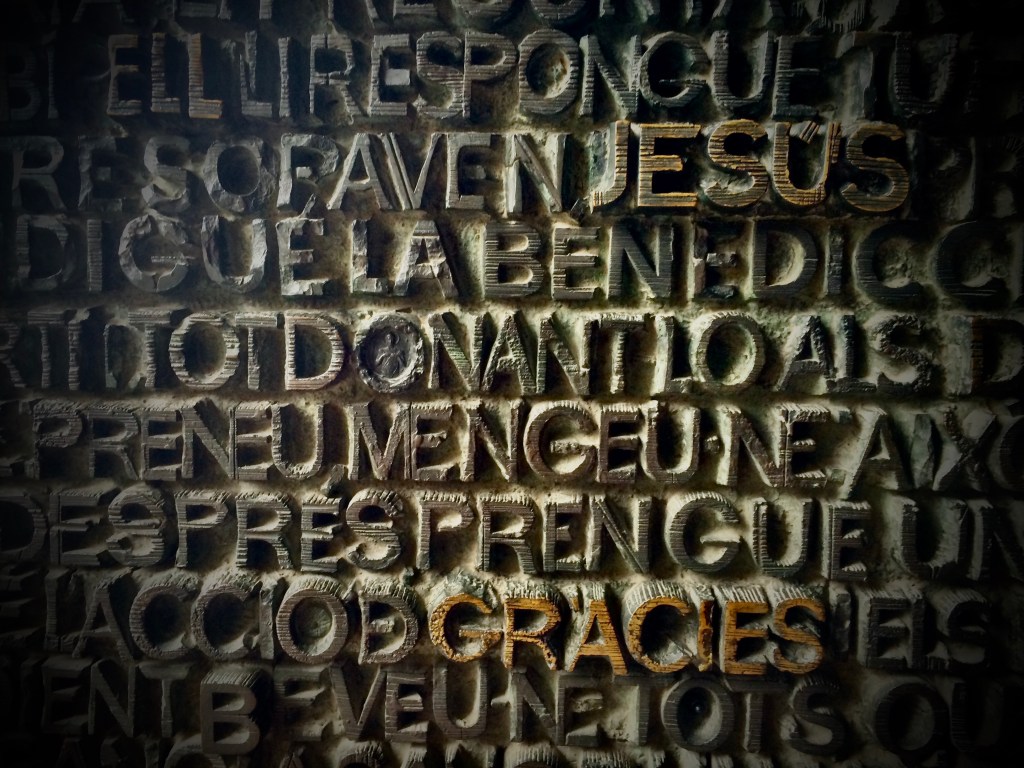Estamos en el mes de los difuntos. Y aunque la muerte no conoce de intermitencias, con permiso del insigne Saramago, estos días parece hacerse más presente cuando hacemos memoria de quienes nos precedieron. A propósito de la muerte, doy gracias por la vida.
En una de las novelas de Ray Bradbury, La feria de las tinieblas, leí estas inspiradoras palabras: ¿Es la muerte lo que importa? No. Lo que pasa antes de la muerte, eso es lo que cuenta. Se nos dice y se nos repite, aunque nos cueste aceptarlo, que la muerte es un ingrediente más de la vida, que no solo nacemos con su signo, sino que nos ronda continuamente a lo largo de nuestra existencia, y que aquello que llamamos morir, y que marca el final de la vida, es solo una más en la larga sucesión de muertes que nos han visitado.
Todo lo anterior es fácil escribirlo pero nada resta a la experiencia real de la muerte, la del final de la vida, a su carácter definitivo, desgarrador y mistérico. Es precisamente su intensidad existencial lo que nos confunde sobre su sentido, muchas veces he escuchado a un ser querido consolarse con la buena muerte que ha tenido alguien cercano, se hace comprensible incluso que en ese momento trascendental solo recordemos la bondad de su vida y nos invada la tristeza por la pérdida. La memoria de nuestros difuntos es lo que, después, nos permitirá reconciliarnos no solo con su legado sino con nuestra propia responsabilidad para continuar en nuestra vida lo que realmente contó de las suyas.
Lo que pasa antes de la muerte es lo que cuenta. Todas las inseguridades que habitan nuestra existencia, todas las decisiones, todo lo que hemos amado y odiado, todas las palabras y los silencios, están verdaderamente llamados a ser parte de esa memoria que en estos días celebramos. Y con todo ello, la muerte siempre viene al rescate de la vida, solo así podemos entenderla como su ingrediente más importante, amargo y dulce a un tiempo. Al rememorar a los difuntos no hacemos recuerdo de su muerte, de su ausencia, aunque ciertamente es ese sentimiento el que nos invade, sino de todo lo que pasó antes de su muerte, eso es lo que realmente importa. Y es así como la memoria se hace esencial para dejar ir y para abrazar, paradoja que define la vida y su sentido.
Dice el filósofo francés Blaise Pascal, Todo lo que yo sé es que debo morir pronto; pero lo que más ignoro es precisamente esa muerte que no sabré evitar. Para Pascal, asumir el pensamiento de la muerte no puede quedarse en un mero recuerdo de la fragilidad de la existencia, sino en revocar el sentido finalista de la muerte y vivenciarla en cada uno de los actos que han formado parte de la vida que la precede. No es extraño que llegara a afirmar que tan solo estaría totalmente seguro de sus decisiones cinco minutos antes de morir, al fin y al cabo muerte y vida se alternan existencialmente en cada opción que tomamos, porque lo que realmente cuenta no es cómo morimos a la vida sino cómo vivimos la vida que se nos ha dado.
A propósito de la muerte, voy a tomar un camino divergente. Estando de acuerdo en que lo que cuenta es la vida antes de la muerte, solemos caer en el reduccionismo de valorar como pleno y realizado un morir que culmina una vida intensa, llena de éxitos y encuentros. Pero, ¿qué pasa, entonces, con aquellos a quienes llega la muerte si n haber alcanzado el éxito de encontrar su paraíso soñado? La muerte de los ahogados en el Mediterráneo, de los que mueren en pateras y cayucos, de quienes aspiran cruzar Río Grande, de los que se corren a refugiarse de las bombas en Gaza o en Ucrania…
Sus muertes nos llegan vacías de toda vida anterior. De lo que para ellos no es una vida que debería contarse, sino un horror del que huir irremediablemente. Me suena ahora indigno, insensible, injusto, abordar la muerte reclamando el valor de lo que pasó antes, como si la ausencia de una narración y un sentido nos dejara abandonados ante a la misma muerte, como si la hiciera más cruda, más trágica. Tal vez por eso nos duelan tanto las noticias e imágenes de quienes mueren a nuestras puertas de primer mundo. No es cierto que la muerte nos haga más iguales, aún hay demasiados a quienes hace más olvidados, a quienes nadie rescata la vida que les dio sentido antes de su muerte sin sentido. No cuentan ya ni su muerte ni su vida, ni las historias que les obligaron a salir para buscar un paraíso en el que recibir un nombre nuevo. Solo han encontrado una tumba, sin nada que contar, sin tan siquiera un nombre.