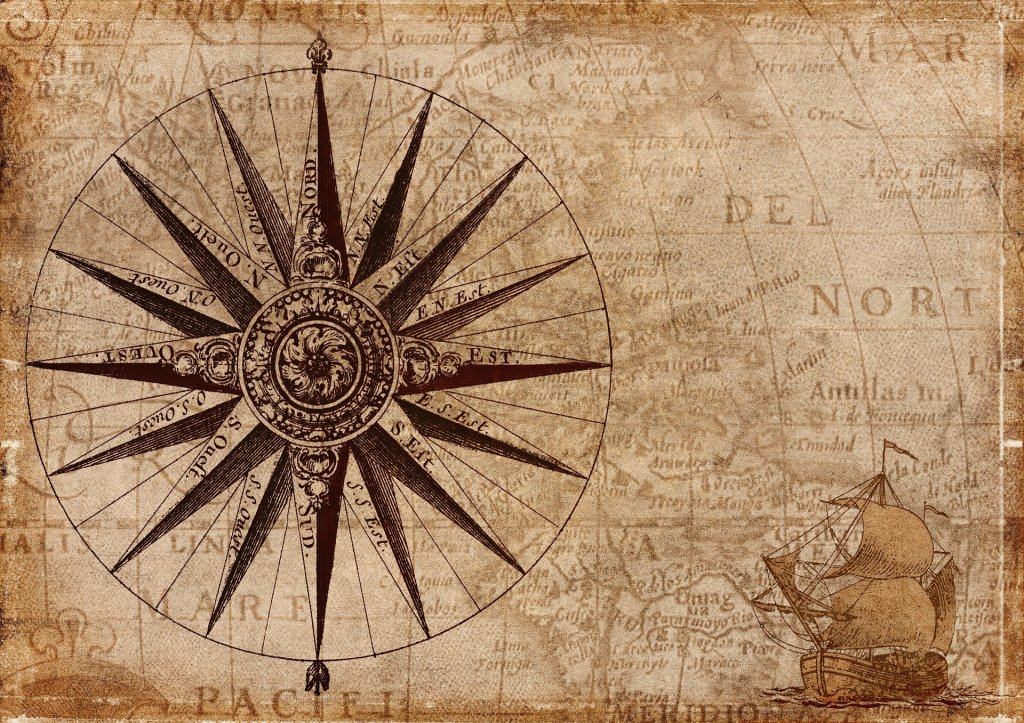Hay una línea muy fina entre enfrentarnos a lo que nos amenaza y acabar imitándolo. Entre resistir y deformarnos. Habitamos un mundo lleno de cosas que no entendemos, situaciones que nos repelen, batallas a las que nadie nos invitó, pero que, aun así, hacemos nuestras. En todos los monstruos que nos visitan se refleja algo de lo que somos. Nietzsche dijo:«Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en monstruo». No es una simple metáfora, sino un aviso junto al precipicio: el combate prolongado, cuando se libra sin vigilancia interior, termina por desfigurarnos.
Es entonces cuando aparece el miedo, amenazando con arrastrarnos a un caos de sinsentido. Pero el miedo es un lenguaje. Si aprendemos a escucharlo con honestidad, podremos descifrar, entre sus balbuceos, un mensaje esencial: «ahí hay algo que importa». El miedo no solo señala peligros, señala umbrales. Por eso necesita ser acogido, pronunciado, incluso abrazado. No como enemigo, sino como maestro de la vida. Solo así los monstruos que nos inmovilizaban se adelgazan, mudan de piel, dejan de exigir exorcismos para reclamar encuentros.
La advertencia de Nietzsche apunta al método preferido de los monstruos: colonizar nuestras capacidades. Si combatimos desde la ferocidad, la ferocidad nos modela; si respondemos al desprecio con desprecio, nos endiosamos con la misma pobreza de espíritu que criticamos. Convertirse en aquello que se combate es siempre una derrota maquillada de victoria. Solo resistimos ese contagio cuando aceptamos que ningún fin reconcilia cualquier medio, y que ninguna victoria justifica la pérdida del alma. Elegir cómo vencemos es, quizá, lo más decisivo de la victoria.
Los mapas medievales, allí donde el territorio era inexplorado o peligroso, advertían: «Hic sunt dracones» —aquí hay dragones—. Toda navegación auténtica conlleva incertidumbre: un océano abierto donde la vida se vuelve impredecible. Sin embargo, no son pocas las veces en que, por miedo a la intemperie, intentamos controlar el mar fabricando una pecera: agua limpia, oxígeno controlado y un horizonte cómodo de cristal.
Los monstruos de esa intemperie nos ponen en guardia, activan el miedo, desorientan la brújula. Pero cuando miramos con más atención los nuevos mapas que se nos presentan, descubrimos que lo monstruoso tiene rostro y huellas reconocibles: una pérdida no llorada, una culpa sin nombrar, una mentira sobre la que hemos construido la vida, alguien a quien descartamos, una injusticia que ya no nos escandaliza. No hay demonios, sino dolor.
Por eso se hace necesario recalibrar la brújula. Volver a ser memoria, presencia y promesa. Pasar del rechazo al encuentro. Mirar sin odio y actuar sin venganza. Mantener la distancia justa para que los dragones no nos devoren, y la cercanía justa para no deshumanizarnos. El encuentro convierte a adversarios en interlocutores, heridas en lugares de sentido, límites en bordes fértiles. Ahí empieza lo nuevo.
No hay conquista duradera de monstruos sin alianzas. Sin otros que nos recuerden quiénes somos cuando el miedo nos achica. Sin manos que retiren las armas que ya no necesitamos, sin voces que nombren nuestra tentación de ferocidad cuando empezamos a parecernos demasiado a aquello que decimos combatir.
Hay una cita de Chesterton que nos abre una ventana a la esperanza:«Los cuentos de hadas son bien ciertos, no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos». No se trata de negar al monstruo, sino de recordar que no tiene la última palabra. Entre Nietzsche y Chesterton se dibuja el mapa de una vida plena: una travesía en la que no vencemos para agrandarnos, sino para comprendernos: para entrar, un poco más, en el misterio que somos —y para el que somos—.
La esperanza que invoca Chesterton no es ingenua ni absurda: es la sabiduría de quien se sabe redimido en lugar de condenado. Ciertamente, hay dragones, pero pueden ser vencidos sin traicionar nuestra forma más bella de estar en el mundo. Porque la manera en que luchamos será parte inseparable del resultado.
Quizá el fracaso más grave no sea perder contra los monstruos, sino ganar pareciéndonos a ellos. Salir ilesos por fuera y devastados por dentro. Vencer sin rebajar la verdad, sin vender la ternura, sin traicionarnos. Vencer sin que el triunfo nos arranque el corazón que pretendemos salvar. Tal vez la pregunta decisiva no sea si venceremos, sino qué quedará de nosotros cuando lo hagamos.