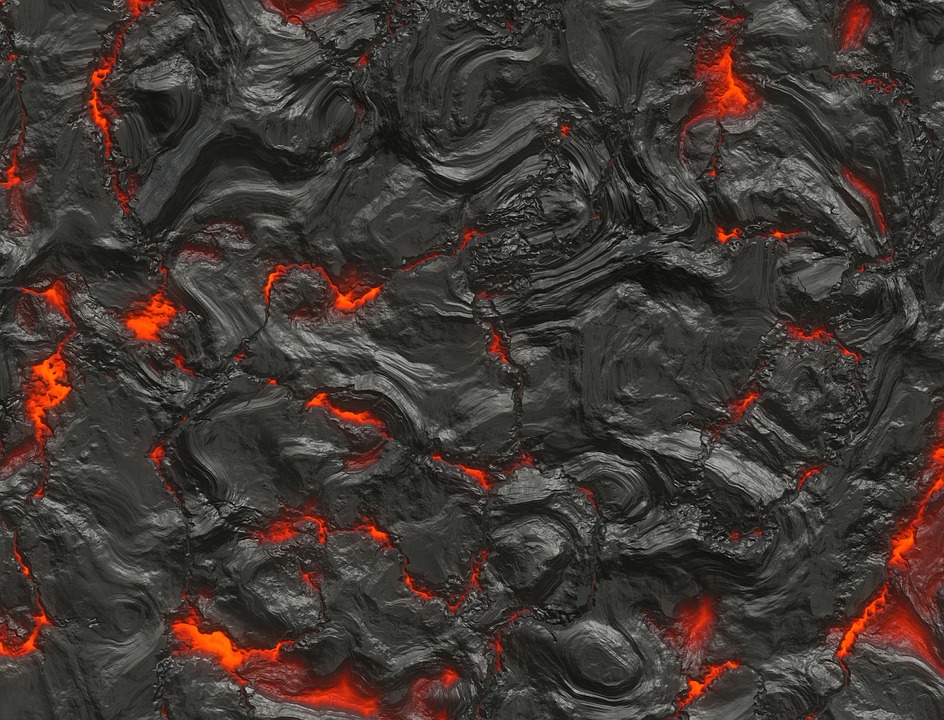Cuando hablamos de esperanza buscamos resituarnos en un presente que nos abruma, poniendo una mirada limpia en el futuro que nos interpela. La esperanza tiene el valor de las utopías, nos arranca de raíz de los escenarios de incauta desesperación y aporta una luz, tantas veces débil pero intensa, para el camino que pisamos con paso tembloroso. Ernst Bloch, en su gran obra El principio esperanza, reivindica una esperanza que se haga utopía, porque hay una sociedad que transformar y porque en ella siempre buscamos un mundo nuevo y una sociedad nueva. Es esa tensión la que nos salva de la desesperación, donde las utopías juegan su papel integrador y revolucionario, por eso son tan peligrosos quienes las rescatan, por eso tan difíciles de retener quienes encuentran una brizna de esperanza.
Estoy de acuerdo, pero me cuesta aceptar una esperanza que solo apunta al futuro. ¿Qué ocurre con el pasado, especialmente cuando se hace recurrente? Hay hechos, palabras, vacíos y silencios de nuestras vidas para los que parece no haber ya esperanza. Han quedado atrás, convertidos en memoria de un presente vivido muchas veces, pero aunque evite mirarlos para evitar la tortícolis del corazón, continúan formando parte de mis decisiones, son páginas que se resisten a pasar, se les ha adherido un marcador, una esquina doblada, que es como una herida que no cierra y a veces nos atormenta.
Miguel de Unamuno, en su ensayo Vida de Don Quijote y Sancho, traza ese equilibrio en el reverso de las utopías: «Hay esperanza porque hay recuerdos … Con maderas de recuerdos armamos las esperanzas». Unamuno entiende la realidad como el permanente esfuerzo del recuerdo por hacerse esperanza y el efímero esfuerzo de la esperanza por convertirse en recuerdo, porque «quien no recuerda no espera». Muchas de esas maderas de recuerdos se han llenado de carcoma y humedades, hay restos de pintura incrustados y heridas de clavos oxidadas, a veces son fantasmas que el paso del tiempo no espanta, umbríos espacios en busca de luz. Por eso, precisamente por eso, el gran desafío es mirar con esperanza nuestro pasado, rescatarlo de una memoria selectiva que solo cuenta los triunfos, reconciliar los huecos incompletos que nos angustian.
Poner esperanza en los recuerdos es una mirada arriesgada, pero que necesitamos más que nunca en estos días finales del año. No bastan el orgullo de lo realizado o el arrepentimiento por las pérdidas, para sobrevivir a este presente cambiante se nos piden maderas antiguas que se conviertan en cimientos presentes, y no hay mejor modo de hacerlas nuestras que con una esperanza retroactiva. Mirar con esperanza lo que nos hace sentir incompletos será un buen comienzo de año. Hay tarea, hay ovillo que devanar, hay esperanza.
«Mientras devano la memoria
Eduardo Galeano
forma un ovillo la nostalgia.
Si la nostalgia desovillo
se irá ovillando la esperanza.
Siempre es el mismo hilo.»