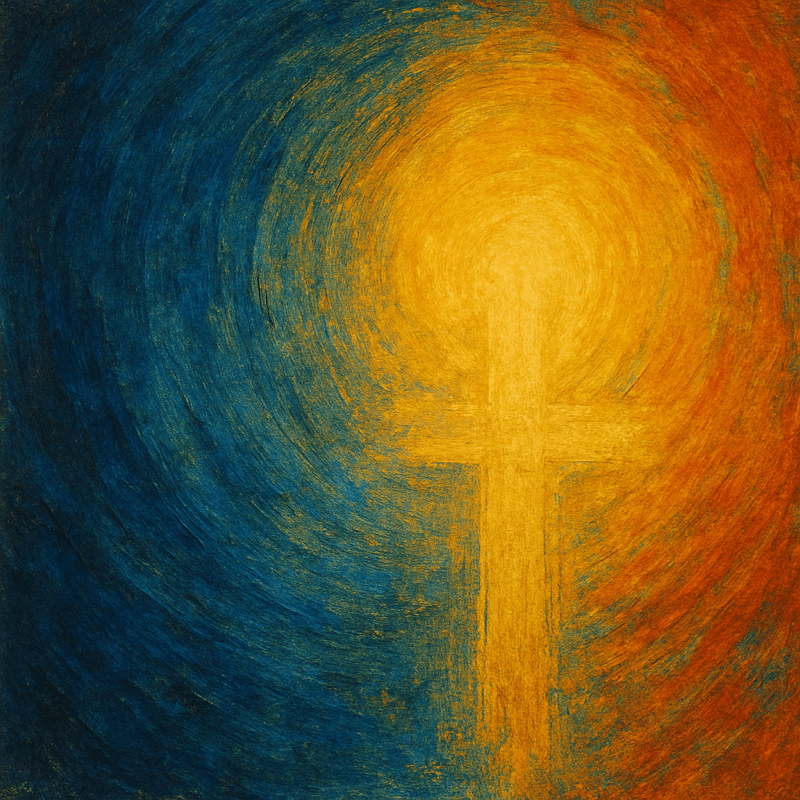Cada comienzo de año regresamos al mismo ritual: los propósitos. Los grandes propósitos. Los necesarios, los urgentes, los que se presentan como sustentadores del frágil equilibrio del mundo. Como si no formularlos, como si no pronunciarlos o escribirlos en una libreta nueva, pudiera provocar una grieta en la conciencia colectiva. Pareciera que si no empezamos enero prometiéndonos una versión mejorada de nosotros mismos, algo fallará. Y seremos culpables de ello.
Pero en esta liturgia hay una confusión peligrosa: confundir propósitos con deseos. Lo vi hace unos días en una entrevista callejera. El reportero preguntaba por los propósitos del nuevo año y las respuestas iban desde lo cotidiano —viajar más, mejorar mi inglés, dejar de fumar, pasar más tiempo con mi familia— hasta lo grandilocuente —la paz en el mundo, el fin de la violencia, que me suban la nómina—. Lo verdaderamente inquietante no fueron las respuestas, sino que el periodista celebrara estas últimas como los “mejores propósitos”. Como si desear fuera ya comprometerse. Como si bastara nombrar el bien para estar trabajando por él.
No quiero decir que tener propósitos sea algo malo. Al contrario, pueden ser herramientas de mejora, anclas de esperanza, pequeñas brújulas éticas que nos vuelven más atentos, más amables, más solidarios. El problema aparece cuando el propósito se vacía de responsabilidad, cuando la implicación personal no forma parte de su esencia. Entonces se convierte en consigna, en frase hueca, en estadística desencarnada que no transforma nada.
Y por si no fuera suficiente, ya no solo se nos pide tener buenos propósitos, sino algo todavía más exigente y difuso: vivir con propósito. Esta idea, tan celebrada y repetida por muchos, me genera un profundo inconformismo. Personas, instituciones y colectivos son empujados a encontrar su propósito, como si fuera un salvavidas universal contra el fracaso. Como si bastara con definirlo para no perderse en los dédalos de la vida. Como si un propósito pudiera justificar los errores, las caídas, las dudas… tan humanas, tan inevitables.
Séneca lo veía con claridad hace siglos: “Teméis todo, como si fuerais mortales; deseáis todo, como si fuerais inmortales”. Sabía de lo que hablaba, no en vano fue tutor de Nerón, el emperador que se creyó inmortal y actuó como si el mundo le debiera obediencia eterna. La lucidez del estoico sigue siendo incómodamente actual: deseamos sin medida, prometemos sin asumir límites, olvidamos nuestra fragilidad.
Byung-Chul Han también advierte algo similar: “La sociedad del rendimiento nos obliga a ser proyectos interminables de nosotros mismos”. La presión por “vivir con propósito” no es inocente: nos convierte en gestores de nuestra propia existencia, siempre insatisfechos, siempre en deuda con una versión ideal que nunca llega.
Por eso, me atrevo a vivir sin propósito. Que no es lo mismo que vivir sin esperanza o sin metas. Vivir sin propósito es aceptar la finitud, reconocer las propias posibilidades, aprender a trabajar en los pequeños gestos de lo cotidiano. Es agradecer los fracasos, integrarlos como metas intermedias y necesarias del camino. Es amar nuestra condición humana: frágil, vulnerable, mortal… y, precisamente por eso, profundamente valiosa.
Vivir sin propósito, pero con esperanza. Dejando que mis decisiones se conviertan en misión y en compromiso. Viviendo sin esperar nada a cambio, sin permitir que los deseos desencarnados se conviertan en condición para sentirme feliz. Viviendo sin agotarme por proyectos que no son, ni serán, ni fueron realmente míos. Confiando en que el sentido no se fabrica, se descubre en el camino, en la gracia que nos sostiene. Porque “de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia”. Y eso basta.