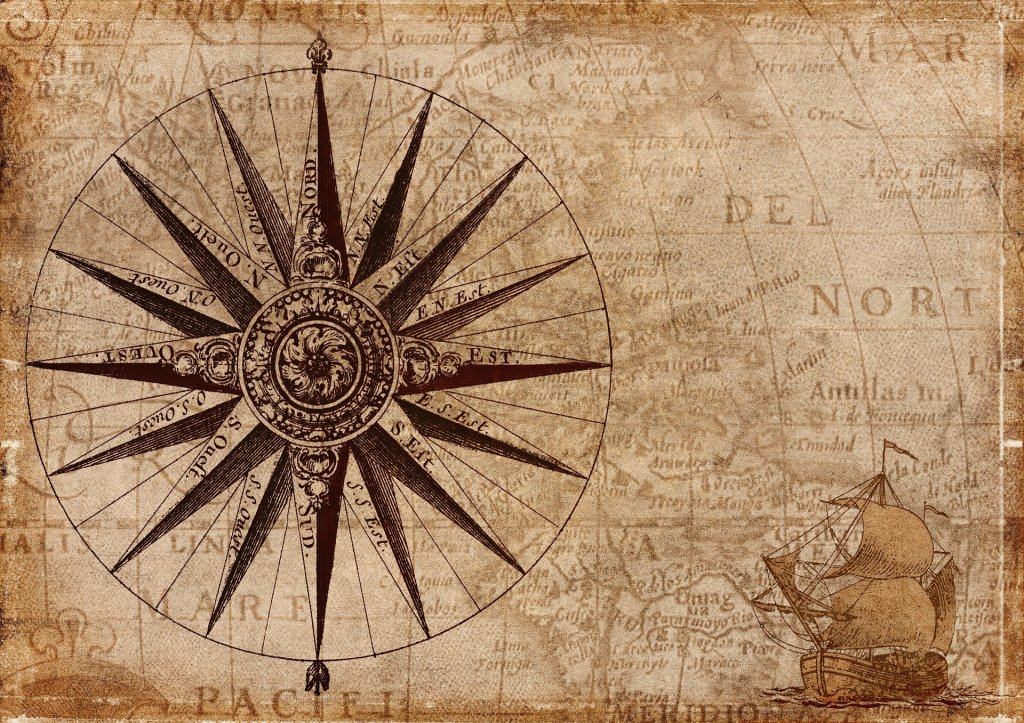Hay una pedagogía de lo pequeño. Una escuela humilde donde los márgenes y la fragilidad no son un fallo del sistema, sino el método mismo para aprender a vivir. En lo débil —en todo eso que solemos despreciar, ocultar o maquillar— se nos abren posibilidades para la receptividad, en lugar de espacios de egocentrismo, autosuficiencia y falsa seguridad. Lo pequeño nos baja del pedestal y nos vuelve porosos. Y solo lo poroso puede ser habitado.
Dios no se equivoca al elegir a los frágiles. Es su modo de revelar que la salvación no se conquista, se recibe, se acoge. No se exhibe, se susurra. Lo contrario de la autoafirmación no es la derrota, sino la apertura. Y esa apertura —siempre incómoda y vulnerable— es la puerta por la que entra la gracia.
Quizá lo que más nos aleja de Dios no es el pecado, sino la sensación de que ya estamos bien. El anestésico de la autosuficiencia nos separa más que la herida. La herida duele, pero nos deja expuestos. El «estar bien», confundido tantas veces con la felicidad, nos encierra y endurece, nos vuelve impermeables a todo lo que no controlamos. Byung-Chul Han dice: «La sociedad del rendimiento produce sujetos agotados, incapaces de abrirse al otro». Donde todo funciona, nada acontece.
La propuesta de bienaventuranza del Evangelio no pregona resignación ni alienación. Es, más bien, un anuncio de consuelo y fortaleza en medio de la adversidad. No viene a legitimar estructuras injustas, sino a sostener a quienes, desde dentro de ellas, trabajan para transformarlas. Nunca serán realmente felices los que observan la vida desde la barrera, sino los que actúan y arriesgan, los que se exponen y se dejan afectar.
La felicidad de lo pequeño no es una promesa de tranquilidad ni de éxito. Significa algo mucho más profundo: tu vida, incluso en la incertidumbre, tiene sentido. Es una quiebra de la tiranía del bienestar obligatorio. No todo está bien, ciertamente, pero no todo está perdido. Es una promesa que sostiene el paso cuando el suelo tiembla bajo nuestros pies.
Jesús no promete una vida fácil. Promete que ninguna herida vivida con Él es inútil. Que ninguna lágrima se desperdicia. Que ninguna lucha se queda estéril. Que el fracaso no es el desenlace, sino una tierra donde la buena noticia germina a ras de suelo.
Las Bienaventuranzas, como pedagogía de lo pequeño, no son una escalera de virtudes para alcanzar el cielo, sino la fotografía del lugar donde Dios ya está. Tal vez por eso nos incomodan tanto: porque nos invita a bajar, justo allí donde Dios decidió quedarse.
Bajar no es romantizar el dolor, es habitarlo sin fingir.
No es amar la pobreza, sino amar a quienes la padecen.
No es glorificar la persecución, sino acompañar a los que son apartados y silenciados.
Bajar es desandar la carrera hacia el prestigio para descubrir el rostro de Dios en los rostros que no brillan.
Dice Pablo a los corintios: «Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder» (1 Cor 1,27). No se trata de despreciar los dones, sino de despintar el ego. De renunciar a la ficción del control. De vivir a la intemperie, donde los elementos contrarios dejan de ser enemigos y se convierten en memoria.
Tal vez la pregunta no sea si somos felices, sino si nuestra vida está siendo vivida con sentido. La felicidad sin sentido es como una gaseosa: nos ofrece un estallido inmediato y nos anestesia para el camino. Pero es precisamente en el camino de nuestra vida —con su polvo y su cansancio— donde ocurren los milagros: lo pequeño se vuelve semilla; lo débil, signo; lo que falta, lugar de encuentro.
«Lo débil del mundo…» no es derrota, es estrategia de Dios.
Una pedagogía que nos desarma para poder abrazarnos.
Un descenso que nos hermana.
La audacia de vivir sin refugio, de encontrar el lugar exacto de nuestra vida donde Dios ha decidido acampar.
Y si nos perdemos, ese es el punto de encuentro.