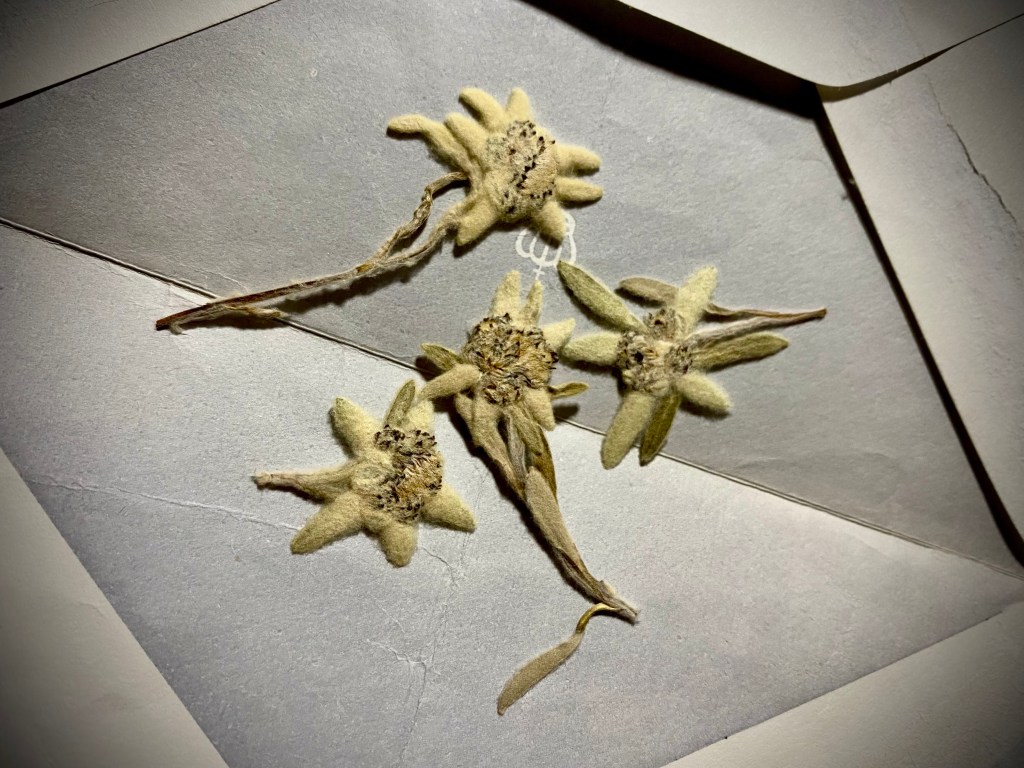Sigo asombrándome ante la música, pero de un modo especial siento algo muy especial por el sonido y el virtuosismo del violoncello. Así lo es desde que quedé prendido del Preludio de la Suite número 4 para cello de Bach, cuando tuve la ocasión de escucharlo en directo, en un pequeño salón, donde siempre se saborean mejor esos momentos trascendentales. No voy a hacer un post sobre composiciones para cello, aunque me cuesta callar mi pasión por las obras de Couperin, Haydn, Brahms, Dvořák o Stravinsky… El grave tono del cello se me asemeja a un lamento humano, no necesariamente triste, no me cuesta sintonizar con ese canto, que se desgarra con el suave roce del arco acompañado de la danza del violoncellista, sus brazos abiertos para abrazar la historia que cuentan sus notas. Cada ataque del arco golpea mis sentidos y me sitúa en la vida, parecen decirme no estás solo, elévate un poco más para ver más allá de ti.
El virtuosismo del cello, y de quien lo toca, me hablan de los modos en que yo mismo estoy invitado a hacer virtud de mis palabras y acciones. Mi cello es este mismo teclado sobre el que hago bailar mis dedos, lo son también mis sentidos, abiertos a la vida y a las personas, y lo son mis gestos, incluso los que omito. Podré confiar en que los instrumentos que me ayudan a expresarme tengan vida propia, que hablen de mí, y me ahorren el esfuerzo de la coherencia. Mi papel será entonces el de conocer los símbolos e interpretarlos, evitar la confusión de los paneles que mantienen el automatismo de mi vida, aseguran las relaciones y me protegen del error. Me habré convertido en un virtuoso de lo funcional, hasta engañarme a mí mismo sobre mis posibilidades, esquivando siempre el error y las debilidades, porque no caben en una mente que todo lo mide y lo pesa.
Para encontrar espacios de sentido tengo que abrazar mis cruces con la misma confianza con que abrazo mis éxitos. Solo ese abrazo cargado de esperanza me permitirá unirme al canto expresado por la vida que toco, sin pararme ante la desafinada forma de mis intentos de arreglar el mundo, sin quedarme en los avances de mis logros. Es un abrazo que me compromete, en él se detiene el tiempo de las excusas y me expongo por completo a la vida y a sus espectros. Debo abrir los brazos, sin miedo. Uno para atacar la melodía, en una fricción con las cuerdas atemporales de la existencia que irradia armonía, que convierte en voz las vibraciones, lamento y gozo, inseparables del roce y la herida que mutuamente se hacen las cuerdas del arco y de la caja. La música, la voz que surge del brazo con el que tiento estas cuerdas de mi vida, no está libre de errores y desencuentros, nace de mi pasar por las personas y las cosas, necesita el rozamiento, la relación, el riesgo de hacer frente a la tranquilidad emocional que me invita a dejar las cosas como están. ¡Cuánta voz silenciada por el miedo a herir la superficie del mundo que toco!
Mientras, el otro brazo, se vuelca sobre el diapasón, la yema de los dedos recorre suavemente su largueza, en caminos de ida y vuelta, en mágica sucesión de gestos, al mismo tiempo cómicos y reflexivos, a veces generando un vibrato que parece dejar en suspenso el tiempo, otras en progresión cadenciosa que se hace infinita más allá de mis deseados principios. Mueven mi mano la sabiduría adquirida y la ética de mis opciones. Mis acciones no proceden de una improvisada digitación sobre los trastes, porque en ellos me juego el sentido de mi acción, por eso debo dar a cada gesto la precisión que permita el sonido adecuado. Pero debo hacerlo sin ser esclavo de una partitura pensada por otros, más allá de lo ético me debo también a lo estético, a lo espiritual, ser creador y creativo de la melodía silenciosa que sale de este abrazo infinito.
Cada gesto de mi abrazo es una parte y es un todo, se necesitan mutuamente superando juntos los errores. No puedo ser voz sin los aprendizajes y opciones éticas que presionan las cuerdas de mi vida, no seré una voz creíble sin el sentido de belleza que aporta armonía y equilibrio a lo que digo y hago. Sin el aparentemente incomprensible danzar de mis dedos, sin su estudiada precisión, sin la callosidad ganada en las repeticiones, sin los infinitos intentos que me han traído a la compresión, sin todo ello, el roce de mi vida con la vida solo generará una chirriante expresión de queja, lamento, incluso odio, empeñado en decir más que en ser. Del mismo modo, sin la acción rítmica, a veces cadenciosa y aburrida, sin mi relación con el mundo y con las personas, sin asumir el riesgo del roce que desgasta y quema, seré solo un pozo de saberes, conoceré todas las normas y gran parte de las respuestas, iré de arriba a abajo y de abajo a arriba, pasando por todo como quien ya todo lo conoce, pero me habré perdido a mí mismo, mi canto será el silencio, mi voz solo podrán escucharla los eruditos que sepan entenderme, mi vida será solo de espacios solitarios, de historias aprendidas pero nunca compartidas.
Ser virtuoso supone este abrazo que marca y rasga, que roza con los dedos las verdades intangibles para hacerme voz, no mera expresión, sino presencia y posibilidad. Ser virtuoso armoniza la belleza de lo que sé y de lo que hago, de todo ello construye un espacio de encuentro en el que mis debilidades y mis triunfos no condicionan el sonido de quién soy, el que tanto deseo que te llegue.