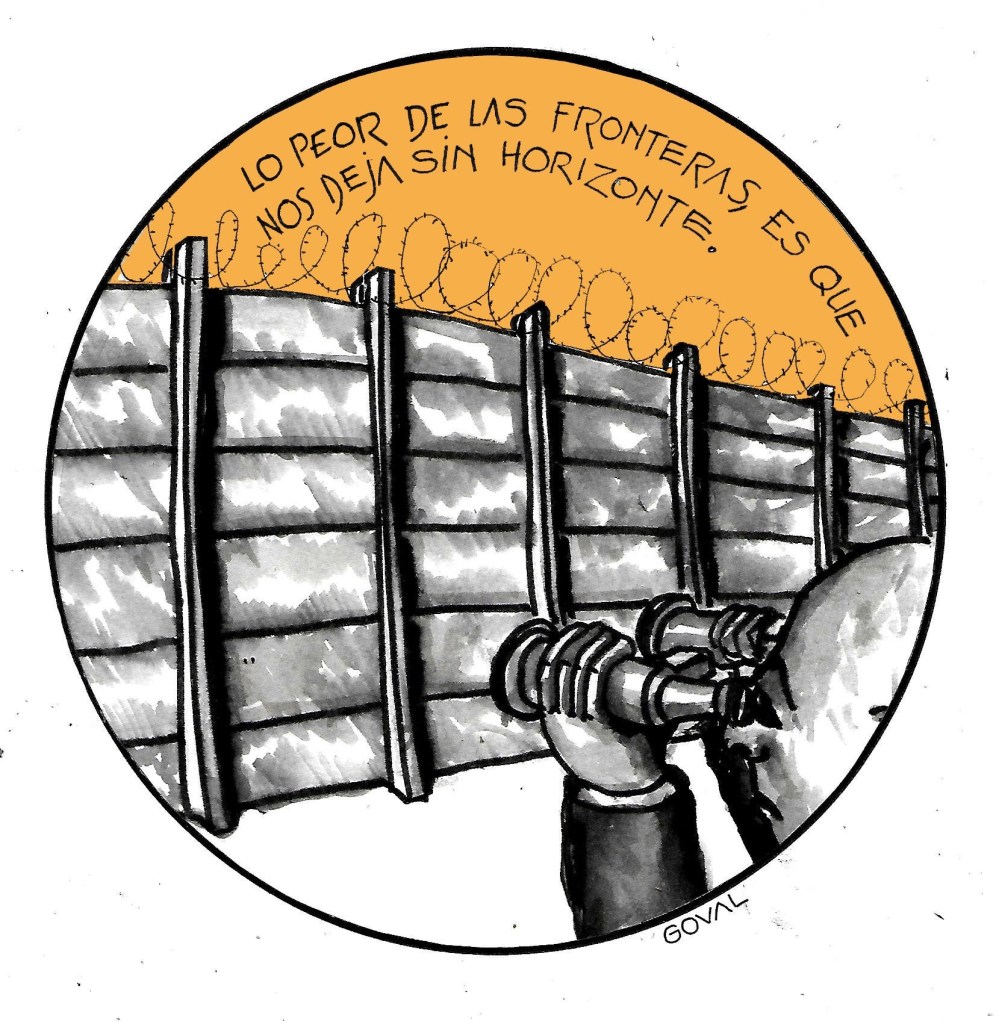Estamos para acabar un año complejo, intenso. Hay quien desea ya pasar una página que se nos ha atragantado a todos, poder ver atisbos de esa esperanzadora luz que nos devuelva tranquilidad. Hay también quien al hacer balance prefiere no pasar la página sin más, sino marcarla, con ese pico superior doblado que parece señalar inquietamente hacia el interior, al que debemos regresar. Me declaro de los segundos, no con intención de buscar sádicos recuerdos que den sentido a las heridas, más bien porque siempre he creído que en cada página que pasamos en la vida es necesario dejar una marca a la que volver, una señal junto a la que depositamos momentos amargos y dulces, que se hace enseñanza de tristezas, ancla para el alma, sabiduría conservada en el propio tiempo vivido.
De entre las páginas marcadas este año, al hojear de nuevo todo lo incorporado, me voy quedando con la necesidad del cuidado. Muchas veces hemos despreciado el cuidado, considerada acción inferior y propia de seres débiles, de quienes no pueden valerse por sí mismos, actividad pasajera que solo nos prepara para regresar a la autosuficiencia. Es nuestra soberbia la que nos impide descubrir esa fortaleza del cuidado, que ahora vamos reconociendo como soporte para las múltiples caídas, físicas y emocionales, acumuladas durante el año. No quiero dejar pasar cada cuidado vivido, los que me han salvado de creerme por encima del bien y del mal, los que me han abierto a la necesidad de los otros, los que me han incorporado a la ciudadanía de los incompletos y los pequeños. No puedo pasar estas páginas, me redimen de los espacios en los que me sé protegido y sin amarras, a veces buscados incansablemente por mí, otras encasillado en ellos por quien me necesita así, egolátricamente seguro de mí mismo, sin heridas que sanar, sin dependencias, libre de apegos.
Cuidar de los otros es un servicio que nos sitúa en un equilibrio definitorio, entre el reconocimiento de una idéntica dignidad y la reverencia a su necesidad existencial. Durante la mayor parte de este año hemos situado el cuidado entre nuestras primeras urgencias, cuidar de los mayores, de los que se sentían más solos y alejados, de los que en pleno decreto de confinamiento miraban a su alrededor buscando un techo bajo el que cumplirlo, de los que habíamos conocido como fuertes de espíritu y ahora descubríamos con mirada perdida y sueños rotos. Hacernos cuidadores de la vida nos ha marcado, hasta el punto de sabernos necesitados de ese servicio, seres que se entienden solo cuando lo son para los demás, cuando cuidan lo que se daba por perdido, cuando se vuelcan en los pequeños espacios infinitos que se dan entre las vidas compartidas y los habitan sin miedo. Al sentirnos desterrados de nuestras propias seguridades no nos hemos hecho ciudadanos de la incertidumbre sino guardianes de lo que necesitábamos salvar, convirtiéndolo en fortaleza de las relaciones, en espacios de sentido, en cuidado.
Cuidar de otros nos enriquece, no es solo un gesto altruista y de generosidad, nos permite encontrar universos relacionales en los que construir una equilibrada y compleja estructura social, nacida de la auténtica compasión, sostenida por la justicia, entreverada de misericordia. Cuidar, entre otras cosas, la vida, en todas sus etapas y necesidades, nos enfrenta a los infiernos más humillantes y profundos de la existencia, pero también nos compromete para hacerlos paraíso en que encontrarse. Mark Twain lo representa intensamente en el epitafio que hace poner a Adán sobre la tumba de Eva: «Allí donde ella estaba, estaba el paraíso» (Diarios de Adán y Eva).
Porque el cuidado, sea primario o paliativo, emocional o físico, espiritual o existencial, nos obliga a deconstruir esa maniática obsesión por cambiar los espacios externos y desajustar los relojes para que cumplan con nuestros ritos y tiempos, allí donde somos dueños del control y consejeros de la paciencia. Hacemos de la vida un escenario en el que nos conformamos con un simple cambio de decorado, sembramos paradisiacos jardines y alfombramos todos los caminos, con la esperanza de hacernos buenos cuidadores de los demás. Pero olvidamos descubrir el paraíso en la sencilla presencia de aquel o aquello que cuido, y así olvidamos también la importancia de las palabras, de la delicadeza, de los asombros, de las renuncias. No todo es lo que podemos levantar para aquello que cuidamos, es también lo cuidado y soy también yo, que cuido.
Llego a una página marcada de un modo singular. Este año nos ha enseñado que no es egoísta sino necesario cuidar de uno mismo. Hemos incorporado mascarillas, geles, nuevos saludos, con el convencimiento de que la atención de los demás comienza por una mirada introspectiva. No es un simple cuidarnos para cuidar mejor a los demás, hemos descubierto la necesidad de la responsabilidad personal, de que también la vida de los otros pasa por el cuidado de mi propia vida, por convertirme en paraíso de sentido para los demás. Hay un momento decisivo en el que el verdadero héroe no es el que lo es para los demás, sino el que lo es para sí mismo.