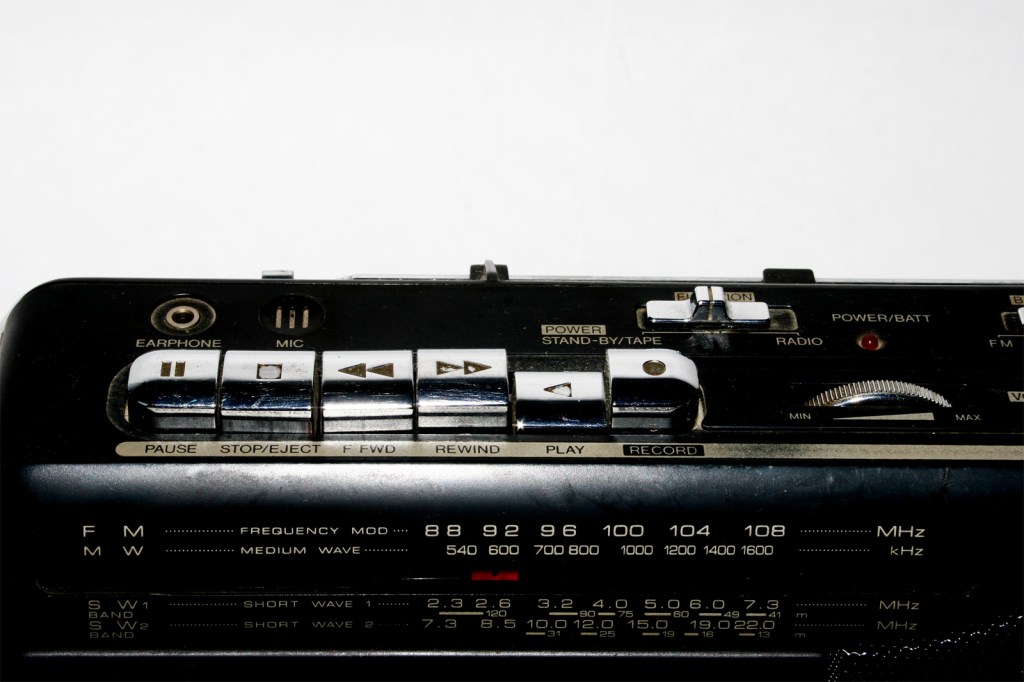Cada mañana, de lunes a viernes, tomo el autobús que me lleva a la sede de Escuelas Católicas en Madrid. Me siento en la parte delantera y paso el trayecto leyendo, por lo general ausente al constante subir y bajar de pasajeros. Cerca de mi destino, una voz pregrabada consigue sacarme de la lectura y me pone en movimiento con su anuncio: Próxima parada, Plaza del encuentro.
El nombre del lugar es evocación de espacio de salida y horizonte de significado, apertura y posibilidad de nuevos viajes, porque cada encuentro es una proyección hacia el umbral de un nuevo mundo. Me gustan los encuentros, tal vez porque en mi carácter tímido me he sentido invitado muchas veces a explorar más allá de mi interioridad.
No rehuso oportunidades para compartir, para dialogar, para buscar comprender planteamientos diferentes a los míos; es así como he alcanzado percibirme como soy. Al volverme hacia el otro, al descubrirle, me descubro también a mí mismo. Al dejarme interpelar desde el horizonte del tú, al adentrarme sin la protección de un hilo de Ariadna en los laberintos de la vida, empiezo a comprender quién soy, me descubro en la mirada en que me miro, me conozco.
El pensador judío Martin Buber define la vida verdadera como encuentro. Buber es quien desarrolla por primera vez una filosofía del diálogo, sustentada en la idea de que la condición humana se define por nuestra capacidad de relacionarnos con el prójimo, y esto es posible porque existe Dios, el gran Otro, el gran Tú. Y es que el encuentro se entiende mejor como mística que como aritmética, es mucho más que una ecuación o una suma de identidades, es misterio.
Para definir el encuentro me gusta el verbo pontificar. No según la definición de la RAE, Exponer opiniones con tono dogmático y suficiencia, sino de acuerdo a su etimología latina, Constructor de puentes. Pontificar se me antoja como el mejor oficio para el encuentro, unir orillas, prevenir abismos, ser “un puente tendido hacia otra singularidad”, como dice poéticamente Nietzsche. El puente es un camino, una aventura hacia lo que es diferente a mi yo, que me obliga a reconstruir el prisma de la diferencia, a modificar mi mirada sobre el mundo.
El encuentro, posibilitado por los puentes tendidos, se engrandece a partir de ese prisma de la diferencia. Puedo estar junto a otro, cohabitar espacios, proyectos y destinos durante años, pero seguir siendo identidades que coexisten, cada uno viendo el mundo a su manera, buscando ideas y palabras que nos identifican, pero no nos hacen prójimos. Y es que, el encuentro, cuando es auténtico, nos transforma, tal vez por eso los constructores de puentes son percibidos como gente peligrosa, y tradicionalmente han sido perseguidos por los amantes de un dogma y una tradición intocables.
Comenzar cada día en la Plaza del Encuentro me sitúa en un punto de partida envidiable, donde habrá caminos que recorrer y puentes que tender, donde habré de purificar la búsqueda de identidades de similitud y acoger la diferencia, donde lo creativo sea un don para espacios nuevos y encuentros generosos. Un puente sin retorno, para el encuentro.