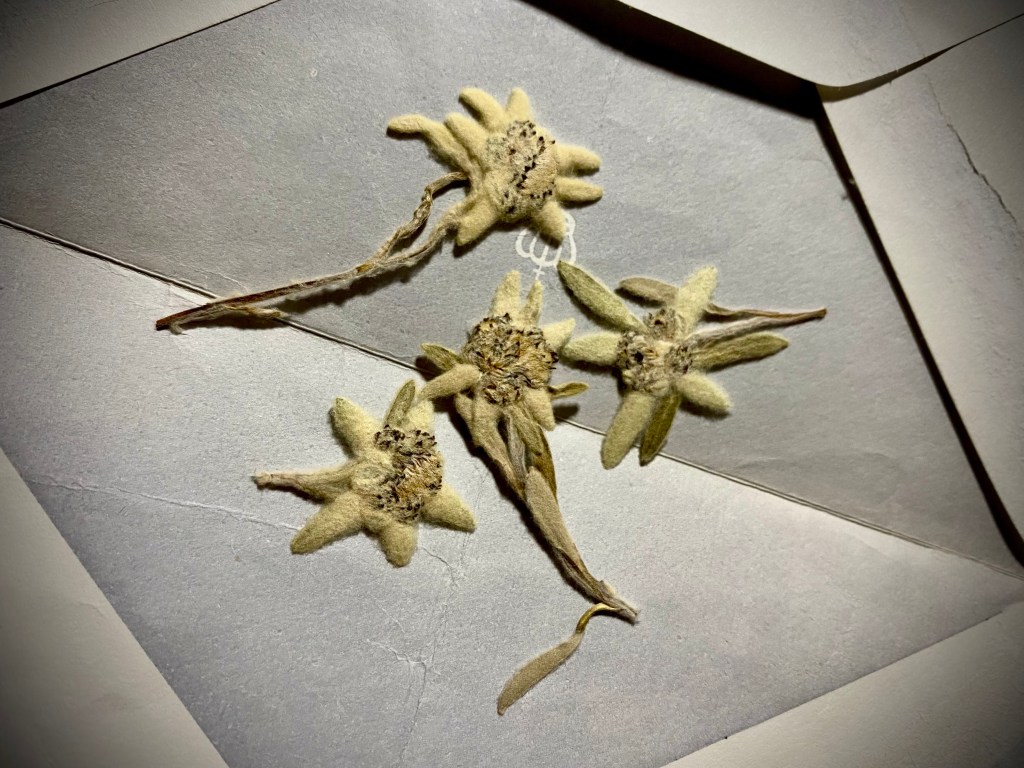En el libro del Génesis, el primer oficio humano es sencillo y trascendental: poner nombre. En lugar de conquistar territorios o levantar muros, recibe el encargo divino de pronunciar la creación. Cada palabra inaugura un vínculo con la realidad. También nuestra biografía comienza así: balbuceamos sílabas y el mundo, indulgente, se inclina para dejarse bautizar con torpes nombres. Algunas familias guardan esas primeras denominaciones infantiles como reliquias, pequeñas contraseñas de intimidad que solo cobran sentido en la calidez de las cercanías.
Nombrar es más que etiquetar: es tocar la realidad, impedir que nos sea ajena. Es la tentativa de comprimir la vida en un trazo de palabra que permita habitarla. Pero la hospitalidad del mundo tiene un límite. Crecemos, y la realidad nos devuelve la exigencia de precisión y de coherencia. Aquella naturaleza que reía con nuestros intentos infantiles ahora reclama que lo dicho sea verdadero, o al menos responsable.
Carl Gustav Jung advertía: “Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino”. Nombrar lo oscuro no lo disuelve, pero le arrebata el privilegio de actuar en secreto. Poner en palabras miedos, culpas o deseos no es magia, sino cartografía emocional. El lenguaje, cuando no se rebaja a ser propaganda, dibuja mapas suficientemente honestos como para no caminar a ciegas.
Más tarde, la terapia narrativa de Michael White y David Epston enseñó que al nombrar los problemas los externalizamos, evitando confundirlos con nuestra identidad. Surge así un margen inédito para elegir.
También Lacan habla del nombre, y afirma que el amor es siempre amor de nombre. Llamar a alguien por su nombre es decirle: no eres intercambiable. La exactitud amorosa nombra sin poseer, separa al otro de la masa de los parecidos y de nuestras proyecciones. También aquí late una ética de la intemperie: resistir la tentación de reducir al otro a una función, a un adjetivo, a una herida. El buen nombre —el que no captura ni domestica, el que se pronuncia a cielo abierto— crea espacio para el misterio.
Massimo Recalcati subraya: “El nombre era el resto melancólico que la obligada vivencia del duelo no lograba disolver”. Nombramos las pérdidas para soportarlas sin desaparecer con ellas. Repetimos ciertos nombres para recordar que en ellos hubo vida, promesa, conversación. Otros, en cambio, los borramos compulsivamente, como si el silencio pudiera excusarnos del dolor. Ambos gestos participan de la misma lucha: significar una ausencia que insiste en formar parte de nuestras vidas.
Sería ingenuo pensar que siempre nombramos desde dentro. Muy pronto la sociedad ofrece —y a veces impone— su catálogo de nombres, etiquetas, oficios y métricas. El currículo, el historial clínico, la estadística, el algoritmo: fábricas de nombres. Cada rótulo trae consigo una mirada del mundo y un modo de organizarnos en él. Aceptamos muchos de estos sellos para seguir perteneciendo. Y, con el tiempo, olvidamos aquellos nombres que inventamos de niños, cuando nuestra creatividad recién estrenada bautizaba las cosas a su manera.
Nombrar no es inocente. Tampoco lo es callar. Los nombres nos hacen promesas, aunque muchas veces dejan fuera algo de nosotros mismos. Hacen posibles muchas vidas, pero también clausuran otras. Aprendemos pronto que la realidad no se resume en palabras tan fácilmente.
Tal vez por eso, conservamos algunos nombres en nuestra intimidad, como brújulas secretas que nos orientan cuando el paisaje se vuelve inhóspito. A veces los compartimos, y el nombre se vuelve contraseña de amor o de amistad. Pero cuando esos nombres se pronuncian desde la traición, es mayor: pocas cosas desnudan tanto como escuchar en boca ajena el nombre que era símbolo de confianza. Incluso en ese dolor se revela que el nombre es presencia: sitúa, expone, compromete.
Nombramos también lo invisible: la fe, el deseo, el silencio, el vacío. Mal usadas, las palabras profanan; bien usadas, custodian. La espiritualidad no huye de los nombres, pero tampoco se refugia en ellos. Nombrar demasiado pronto mata el misterio; callar siempre lo disuelve. El arte está en elegir la palabra adecuada, el momento preciso y la medida justa. Hay silencios cobardes y silencios fértiles; palabras que abren como una llave y palabras que clausuran como candados.
Recuperar la capacidad de nombrar —con rigor y ternura— es un acto de resistencia. No para negarlo todo, sino para no vivir sometidos a etiquetas que otros nos asignan junto con instrucciones de uso. Quien nombra, manda. Hoy también la tecnología ha entrado en esa liturgia: los algoritmos nos bautizan sin ceremonia ni consentimiento, reduciendo nuestra complejidad a patrones de consumo y probabilidad.
A veces, para ver de verdad, hay que aventurarse a quitar etiquetas. Desnombrar no es renunciar a la verdad, sino despejar la mirada: limpiar los nombres gastados que ya no significan nada y permitir que algo se presente sin guion. La intemperie pide ese coraje: salir sin paraguas de palabras que nos excusan de pensar. No se trata de “no juzgar” en abstracto, sino de juzgar con piedad y precisión, sabiendo que la realidad siempre excede nuestros moldes.
La vida humana que comenzó nombrando lo visible y lo invisible terminará olvidando casi todos los nombres. Quedará el gesto, la memoria afectiva de lo que fue amado, un puñado de sílabas esenciales. Tal vez baste con eso: concentrar la existencia en unos pocos nombres verdaderos —“gracias”, “perdón”, “aquí”, “tú”— y dejar que el resto se evapore sin rencor. El mundo se irá apagando a medida que se borren los nombres que le pusimos, pero quizá la última luz sea, precisamente, reconocer con humildad que la realidad nunca nos perteneció, que solo fuimos huéspedes con derecho a pronunciarla desde el cuidado.
Nombrar es crear y, al mismo tiempo, desposeerse. Decir bien es no poseer del todo. Ahí comienza una espiritualidad sin refugios: en la intemperie de una palabra que no captura pero acompaña, que no cierra pero sostiene.